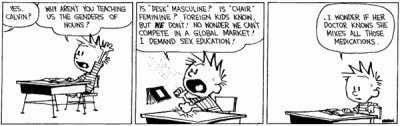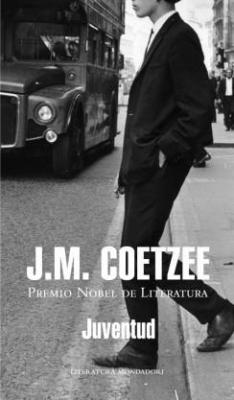No
Yo no lo habría hecho, no habría imitado al chico, conmigo el director no tendría historia que contar. La chica -ya se intuye protagonista- ha sufrido una avería en mitad de la carretera, él se ha detenido y se ha ofrecido a llevarla a casa; manida excusa de guionista para enamorarlos. Inmediatamente han comenzado una conversación fluida, nada trivial, ni siquiera han mencionado el frío que hace y todo el paisaje está nevado-, sin falsos intereses ni comentarios fáciles. Las distancias en Estados Unidos permiten intimar en un trayecto en coche mucho más que en las pequeñas y abarrotadas ciudades españolas. Quizá en una de las grandes, en las demás apenas da tiempo a insinuar alegría por el inesperado encuentro --qué inoportuno pinchazo, ¿verdad?, bueno aquí es, hasta otro día, sí, muchas gracias, un placer y ya se ha ido y ni siquiera sabes su nombre--. Ellos en cambio, cuando han llegado, ya se conocían lo suficiente, se detendrían la próxima vez que se cruzaran por la calle. Ella no se ha apresurado a bajar del coche, ha terminado su frase, ha escuchado lo que él tenía que responder, mientras apuraba el cigarrillo --qué difícil es ahora ver fumar a las actrices--, y entonces ha lanzado el golpe, el ataque directo: ¿Quieres pasar? Uno ya ha visto muchas películas y sabe que las chicas utilizan esa frase cuando te invitan a su cama (uno lamenta no saber eso más que por el cine). Él, sorprendido, no ha sabido responder. Ha balbuceado, titubeado, tartamudeado, sus labios finalmente han pronunciado, en contra del visible deseo del resto de su cuerpo, una excusa sobre la edad y la inconveniencia --él ya ronda los setenta, ella no ha cumplido los treinta y cinco--. Debo precisar que el actor ha estado magnífico no obstante es ya legendarioal interpretar el momento decisivo en que la razón, el temor, los principios y las conveniencias sociales vencen al deseo, el instinto y la pasión y rechaza la invitación, sus ojos no pueden creer lo que oyen mientras la desnudan con la mirada. Al fin y al cabo se justifica-, se acaban de conocer, sólo han sido unos minutos de agradable conversación, ¿qué sentido tendría, qué opinaría la gente, cómo se juzgaría él mismo después? Ella, impetuosa, herida en su orgullo femenino, no ha reconocido la objeción, ha dado un buen portazo al bajar del coche fingiéndose molesta por el rechazo. Ha dejado, sin embargo, detalles para dejar claro que la invitación sigue en pie: se ha inclinado junto a la ventanilla del coche para despedirse, juntando los brazos al cuerpo, de modo que él no ha podido apartar la mirada de sus pechos tan jóvenes; luego ha apoyado suavemente un dedo en el cristal y lo ha dejado deslizar por el coche al alejarse, él no ha podido dejar de mirar su dedo pegado a su coche pegado a su brazo pegado a su cuerpo. Finalmente, al entrar en casa ha dejado la puerta abierta de par en par, de nuevo he lamentado saber únicamente por las películas que las chicas dejan las puertas abiertas cuando saben que te han convencido, que vas a pasar y la encontrarás desnuda esperándote en el dormitorio.
Viendo la escena muy cómodo en estos nuevos cines en los que no hace falta ser contorsionista para permancer sentado dos horas sin provocarse una trombosis me ha asaltado la terrible certeza de que yo no podría haber sido el protagonista. Yo hubiese arrancado el motor, tal como él ha hecho, quizás también habría echado una última mirada a la puerta abierta, la insistente provocación. Sin duda habría, como él, apretado el acelerador para comenzar la marcha, de vuelta al camino del que me desvié para traerla, de vuelta a la vida segura que ya conozco. Pero él ha frenado enseguida, y ahí nuestras decisiones nos han separado para siempre. Mientras él caminaba hacia la puerta, abierta, esperándole, yo ya conducía por la carretera, reafirmándome una y otra vez en mi decisión, retomando los argumentos de las consecuencias, el deber, lo apropiado y el error que acababa de evitar. Cuando él, agarrado al pasamanos, ha subido la escalera y en la sala se ha escuchado su respiración jadeante y entrecortada, por el esfuerzo o por la sorpresa, no por esperada menos impactante, de encontrarla desnuda tirada en la cama, yo ya tomaba el desvío de la autopista lamentando no haber cometido el error del que había escapado. Y no puedo menos que lamentar que todo en lo aprendido en las películas no hubiera sabido ponerlo en práctica no me hubiera atrevido-, que yo no hubiera sido él, que no habría historia que contar, que yo no hubiera entrado, no hubiera tomado ese riesgo y no hubiera vivido la pasión posterior, ni siquiera la pasión inmediata. No lo habría hecho nunca, antes de conocerla.
La escena pertenece a la película La Mancha Humana, el actor es Anthony Hopkins y ella, Nicole Kidman.