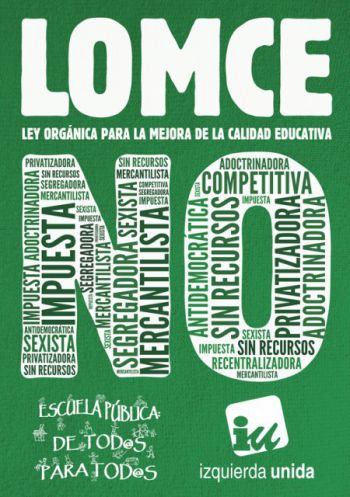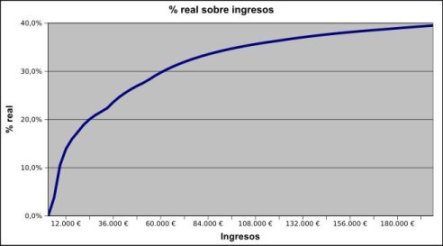Don Javier
- ¿Qué tiempo va a hacer? - me preguntó desde la ducha, subiendo la voz por encima del chorro de agua caliente.
- Espera que me asome.
Soleado. Otra vez. Maldita sea este eterno verano, esta temperatura tropical en pleno mes de noviembre. Habrá que coger una chaqueta, un jersey ligero, algo que se pueda quitar por capas cuando al mediodía apriete el sol y se llenen las terrazas de los bares, los columpios de los parques, los bancos de las avenidas... Cuando todo el mundo esté contento, sonriente y disfrutando de los veintipocos grados, algunos incluso en manga corta, y yo, en cambio, taciturno y malencarado, anhele una nube oscura, una ráfaga de viento helado, un vaho húmedo y espeso con cada respiración.
- Hace bueno - contesté y abrí en el el móvil la aplicación del tiempo. - Más o menos como ayer... Va a seguir así toda la semana.
Era un buen hombre, Don Javier. Así lo llamaron sus alumnos durante toda su carrera como profesor de instituto, incluso al final, en los años previos a la jubilación, cuando el uso del tuteo y el abandono de las fórmulas de cortesía para dirigirse a los profesores dominaban las relaciones en los institutos. A él no le importaba esa relajación de costumbres, nunca consideró, en realidad, que sus alumnos le debieran una formalidad, un "respeto", como lo llamaban tantos otros. Al fin y al cabo, los mismos que añoraban los "don" y "doña", los que suspiraban porque los chicos les recibieran de pie con un saludo unísono y cantarín, los que repetían que se habían perdido las buenas costumbres, eran esos mismos quienes, apenas eran tratados de usted, se ruborizaban y alegaban que no, que no eran tan mayores, que "no me hables a mí de usted que no tengo tantas canas". Don Javier, en cambio, se presentaba como Javier el primer día de clase. Pedía ser tratado con respeto y que no se le llamara la atención silbando ni chascando los dedos como a un perro. Daba ejemplo haciendo un esfuerzo por aprenderse los nombres de pila de todos su alumnos en la primera semana, excusándose cuando fallaba en alguno, explicando que consideraba importante poder referirse a cada cual por su nombre y que él esperaba lo mismo, que supieran nombrar a cada uno de sus profesores y profesoras sin recurrir a "el de Lengua" o "la de Mates". Pero en los alumnos pesaba la fuerza de la costumbre. Habían escuchado a sus hermanos mayores, a sus primos, algunos incluso a sus padres y madres hablar de "Don Javier" tantas veces que esa partícula formaba parte de su nombre para ellos. Donjavier, trisílabo. A Donjavier se le hablaba de usted, y era como un juego para ellos.
Don Javier, mi padre, era pequeño y flaco como un alfiler. Sus huesos azulados se le marcaban en su piel como de papel, con aquella pelusa fina que hacía las veces de vello, y los músculos, fibrosos y alargados, dibujaban su cuerpo de pájaro, más bien polluelo. Comía bien, no hacía más ejercicio que la caminata por la mañana y al mediodía de ida y vuelta al colegio y algún paseo ocasional, pero jamás consiguió engordar, ni siquiera cuando la doctora se lo aconsejó como medida de prevención para su salud. Quizá por eso, era extremadamente sensible al frío y andaba siempre vestido con gruesos abrigos, guantes, bufandas, sombreros de lana, botas... Sin embargo, el invierno era su estación favorita. Parecía como si su cuerpo enjuto funcionara mejor a baja temperatura y, cuando a los demás nos parecía que sus labios adquirían un peligroso tono morado, era precisamente cuando más energía mostraba. Uno de mis recuerdos de infancia, esos que permanecen en nuestra mente imprecisos, como en una nebulosa, de los que somos incapaces de precisar una fecha pero cuyas sensaciones son más intensas incluso que el presente, es caminar agarrado a su mano por la Gran Vía, o más bien ser arrastrado agarrado a sus guantes de lana forrados de terciopelo, envuelto en su grueso abrigo negro y en las coloridas bufandas que le gustaba llevar, apenas los ojos y la roja nariz asomando bajo el sombrero.
Aquel abrigo, aquellos guantes, aquel sombrero, hoy esperan en mi armario a que, de una vez, comience el invierno, caiga el frío sobre la ciudad, se hielen las aceras por la noche y amanezcan los setos cubiertos de escarcha. Yo, cada día, me asomo a la ventana maldiciendo el sol con mi pijama ligero, la taza de café templado, el edredón en el armario junto al abrigo, los guantes, el sombrero y las bufandas, esperando el día que pueda vestir como Don Javier, como mi padre, que ya no verá más inviernos ni me arrastrará jadeando por las heladas calles, ni me sonreirá tras su bufanda cuando me queje del frío y no me dirá: "Vamos, vamos, no te quejes... Abrígate un poco y verás como se te pasa".